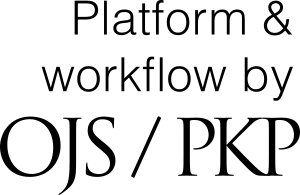Idioma
Oficio. Revista de historia e interdisciplina es una publicación semestral, indexada y arbitrada, editada por el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato en versión impresa y digital de acceso abierto.
Número actual
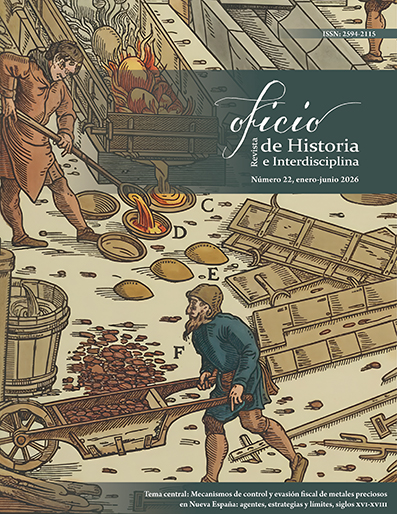
Información
Enviar un artículo
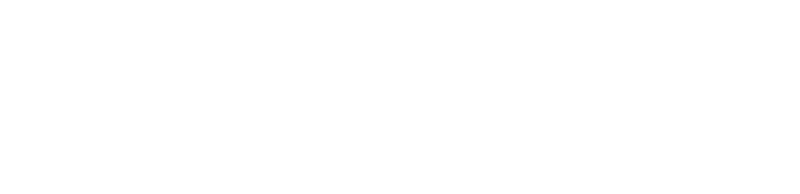
Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina, número 22, enero-junio 2026, es una publicación semestral editada por la Universidad de Guanajuato, a través del Departamento de Historia, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Exconvento de Valenciana s/n, Col. Mineral de Valenciana, C.P. 36 240, Guanajuato, Gto., teléfono (473) 732 39 08, ext. 5829, web: revistaoficio.ugto.mx. Editor responsable: Gerardo Martínez Delgado. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2018-011214335700-203, ISSN: 2594-2115, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, Gerardo Martínez Delgado, Departamento de Historia, Ex Convento de Valenciana s/n, Col. Mineral de Valenciana, C.P. 36 240, Guanajuato, Gto., teléfono (473) 732 39 08, ext. 5829. Fecha de última modificación: 11 de diciembre de 2025.
El contenido de los artículos publicados es responsabilidad de cada autor y no representa el punto de vista del editor de la revista. Se autoriza cualquier reproducción parcial o total de los textos de la publicación, incluyendo el almacenamiento electrónico, siempre y cuando sea sin fines de lucro o para usos estrictamente académicos, citando siempre la fuente y otorgando los créditos autorales correspondientes.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.